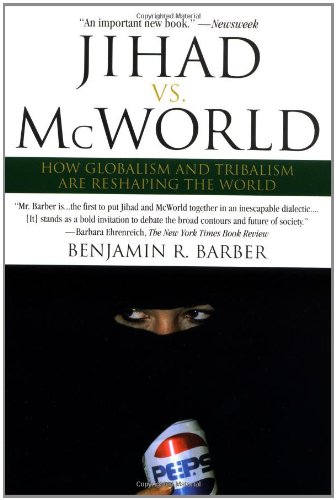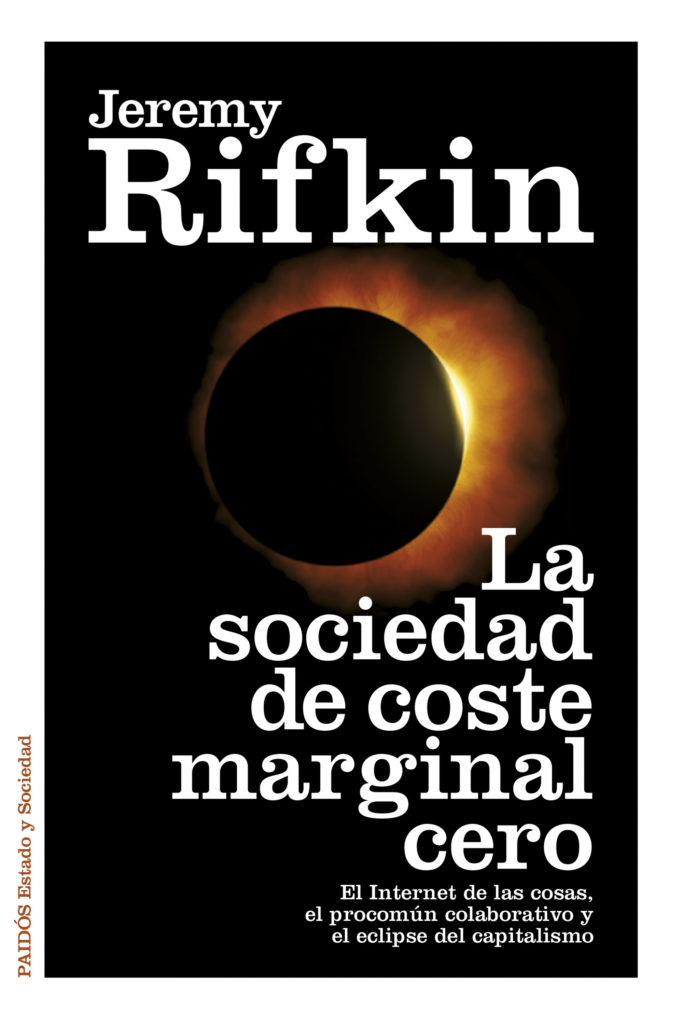Hacia un mundo sin heurística
Parece que, poco a poco, se me va pasando el malestar general que me ha tenido atontado durante más de dos meses. Retomo por lo tanto mi manía de escribir asiduamente en la esperanza de poder volver a ser un firme bloguero. Comienzo con algo que escribí hace más seis años, eliminando todos los comentarios.

Parece que, poco a poco, se me va pasando el malestar general que me ha tenido atontado durante más de dos meses. Retomo por lo tanto mi manía de escribir asiduamente en la esperanza de poder volver a ser un firme bloguero. Comienzo con algo que escribí hace más seis años, eliminando todos los comentarios.
El pasado viernes mi abono para la temporada de ópera 2011-2012 del Teatro Real, me ofrecía, según el programa del folleto explicativo, una creación de Robert Wilson, Marina Abramovic y Antony cuyo título era The Life and Death of Marina Abramovic. Resalto lo de creación pues puede que no sea una ópera aunque no es exactamente un musical, ni un circo, ni un mero espectáculo de luz y sonido. Y esto es lo interesante intelectualmente hablando, se trata de algo distinto, al menos para alguien como yo que solo conoce algunas puestas en escena de Wilson en Salzburgo y Edimburgo, algunas piezas de Antony y su grupo y apenas si recuerda algunas noticias periodísticas sobre las performances de Marina Abramovic. Y ¿qué es eso nuevo?
Francisco Calvo Serraller nos dice en el programa correspondiente que se trata de una «obra de arte del futuro». Elvira Lindo nos comenta de pasada en su columna de El País que es una oportunidad para que el público del Real (conservador y un poquito pueblerino, pensamos que quiere decir) se sienta en onda y à la page. Mi accidental compañero de sesión piensa que se trata de una banalidad (incursa incluso en una innecesaria y ordinaria escatología) propia de la naturaleza del espectáculo sin relación alguna con el arte y la cultura. Y ¿yo? ¿qué pienso yo? Pienso que se trata de un espejo de un mundo sin heurística.
Mi compañero accidental de sesión, con el que ya he llegado a establecer nada menos que una conversación, una institución muy actual, me hace saber mediante el correo electrónico que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y ese es un buen punto de partida para contarme a mí mismo lo que entiendo por un mundo sin heurística. Me escribe llamando la atención sobre una buena lista de incertidumbres:
incertidumbres ecologistas, incertidumbres biológicas, incertidumbres del papel de la tecnociencia, incertidumbres de la cohesión de un mundo sobrepasado en el crecimiento del ser humano, incertidumbre de los esquemas validos para una comunidad global, incertidumbres de los sistemas políticos operativos para los nuevos tiempos, incertidumbres sobre el papel de los distintos colectivos del hombre (élites en su mejor sentidos, especialistas, masa humana, en el sentido Orteguiano que por primera vez acede a la educación y a la información con resultados paradójicamente sorprendentes, continuidad de sectores hambrientos en el mundo a pesar del despilfarro diario de alimentos por parte de los que comemos todos los días...
Es bien cierto que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres frente a las cuales es urgente elaborar reglas de dedo (rules of thumb), formas automáticas de reaccionar que vayan conformando una heurística que es posible no sea perfectamente racional, pero que es una forma no suicida de irracionalidad que nos permite no morirnos de hambre, como el asno de Burulan, ante la duda de cual sería la mejor manera de de actuar en este mundo nuevo y quizá desconcertante y que, por otro lado, nos reta a contribuir con nuestra reflexión venga ésta de donde venga.
En un mundo así no hay más remedio que contribuir a una nueva heurística como bien saben los inversores financieros que ya no pueden fiarse de los sofisticados cálculos del riesgo. Por lo menos y de momento, tenemos que elaborar unas cuantas reglas para andar por casa, es decir para orientar nuestros propios pasos, reglas necesariamente elaboradas por uno mismo de forma que cada uno de nosotros se vea obligado a ser un filósofo deconstructor improvisado hijo de esa posmodernidad a menudo simplificada como un raro apéndice de la modernidad. No nos queda más remedio, por pura supervivencia, que deconstruir para volver a aprender todo de nuevo y sin prejuzgar cual sea el final de esta forma de experimentar.
Mi ya amigo de sesión me recuerda que la cultura y el arte, como forma singular de esa cultura, son cosas muy serias que no pueden confundirse con la frivolidad del puro espectáculo para el disfrute del cual basta con acudir a cualquier revista musical. Que son cosas muy serias no me cabe la menor duda, son tan serias que en ellas se refleja nuestra cosmovisión y son ellas nuestro Virgilio para orientarnos en este mundo dantesco en el que el hombre ha vivido siempre más o menos consolado por sus propios mitos y construcciones intelectuales. Que esa importancia no pueda reflejarse en la frivolidad de la gastronomía como una de las bellas artes o en el inocente entretenimiento del Rey León, no me parece tan obvio. Toda creación humana contribuye a la identidad de la comunidad en la que vivimos y esa identidad está hecha de raras pautas de conducta derivadas de la interacción de los miembros de esa comunidad.
Inevitablemente se cuela en la charla del intermedio de esta creación la postura de Mario Vargas Llosa sobre la banalidad en la cultura, una postura explicitada en una entrevista del diario El País, creo que el domingo, como apoyo a la edición de un libro u opúsculo que no he leído, pero que supongo estaba ya prefigurado en aquel artículo de hace unos cuatro meses en ese mismo diario y en el que reseñaba equivocadamente el libro de Carlos Granés titulado «El Puño Invisible». Vuelvo a destacar esta cita con la que yo no podría estar más en desacuerdo:
Aquélla acabó por convertirse en un ruidoso simulacro que, a menudo, galeristas, publicistas y especuladores del establecimiento trastocaron en pingüe negocio. O, todavía peor, en una payasada ridícula. Una vez más quedó claro que el arte y la literatura progresan con realizaciones concretas -obras maestras- más que con manifiestos y bravatas, y que la disciplina, el trabajo, la re-elaboración inteligente de la tradición, son más fértiles que el fuego de artificio o el espectáculo-provocación.
Ya tuve ocasión, por mi parte, de expresar mi extrañeza por la lectura, a mi juicio equivocada, que Don Mario hace de Granés y subrayar la importancia que movimientos aparentemente irracionales han tenido para nuestra weltanshaung y, sobre todo, para nuestra práctica cotidiana. Y, mira por donde, la creación del otro día en el Teatro Real hace uso de no pocos de esos movimientos artísticos o culturales o intelectuales para montar un espectáculo, sí, un espectáculo lleno de formas de recordarnos que estamos llenos de incertidumbres ante las que no hemos sabido ordenar nuestra reacción. La guerra de los Balcanes es de ayer y está ahí y solo un poco más alejada en el tiempo recordamos la defensa partisana contra el nazismo o la esperanza de la vía de Tito y de la economía cooperativa de su Yugoslavia comunista. Pequeñas cosas que no es de extrañar trajeran consigo desarreglos psíquicos y un enorme sufrimiento y desorientación que olvidó toda clase de heurística previa, se dejó llevar por sesgos en estado puro y, en el mejor de los casos, anidó a creadores como Mariana Abramovic y otros muchos literatos y artistas que no conocemos por estos lares.
La mezcla de música tradicional y hasta diríamos que nacionalista con otra moderna sin llegar a ser digital junto a un libreto, si así se le puede llamar a la historia que se nos cuenta, forma un conjunto poético perfectamente integrado en la sensibilidad de los tiempos sin que por lo tanto se pueda decir que se trata de la obra de arte del futuro. Está ya aquí y perfectamente establecida y algunos nos regocijamos de ello pues nos proporciona como un aire renovado en una escena operística que se ahoga en preciosismos innecesarios como el de I due Figaro de hace unos días que me pareció una total mediocridad cultural por maravilloso que sea el esfuerzo de Eduardo Mutti de recuperar la música napolitana como esta de Mercadante.
La crítica fue unánimemente entusiasta con el esfuerzo de Mutti y sin embargo creyó necesario ofrecer opiniones dispares y contradictorias de esta creación. El público se sintió transportado por Mercadante interpretado por una orquesta organizada por el maestro napolitano y mostró una cierta división de opiniones el pasado viernes aunque me consta que al menos un grupo numeroso se sintió genuinamente entusiasmado por algo que, se siente, está en el camino de poner en tela de juicio la más pequeña de nuestras reglas de conducta a fin de volver a pensar una vez más sobre las reglas de nuestra vida en común y sobre nociones necesariamente cambiantes de lo sublime, lo racional o lo trascendente. Tuve la sensación de que hasta las secretas reglas de higiene o el individualismo fueron puestas en duda con cierta creatividad. Y de ello me alegro.