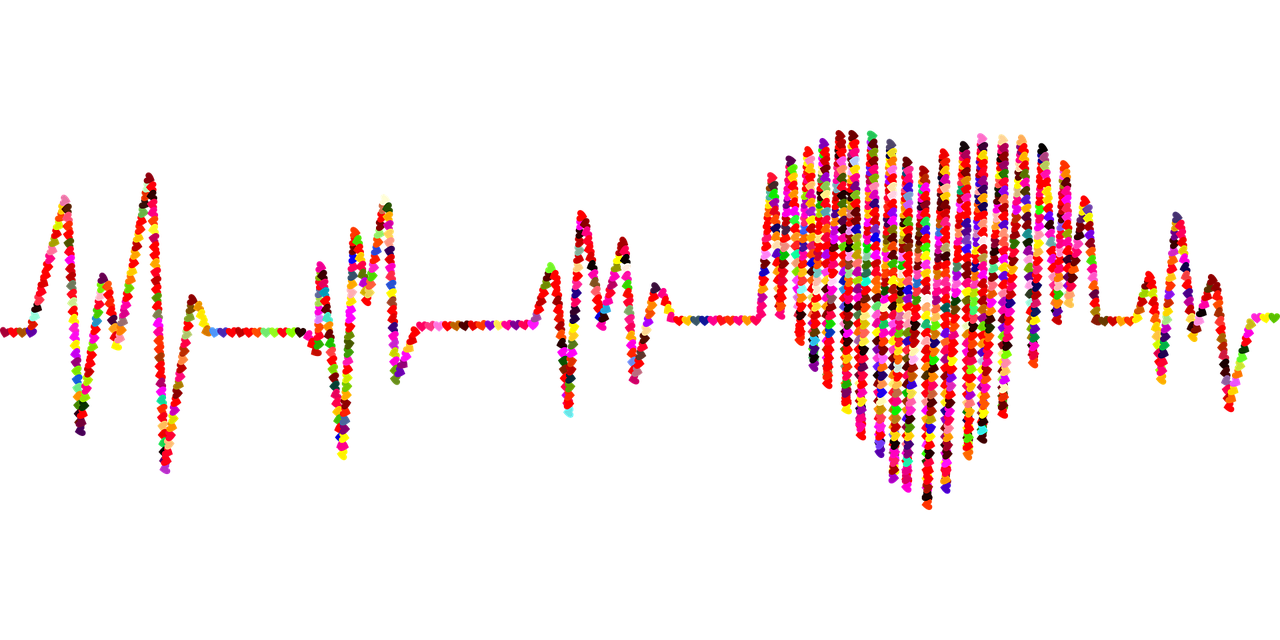La paz de un hospital
En alguna página de Economía Neoclásica: seducción y verdad, página que ahora no voy a buscar, escribí algo así como que «nadie muere, todos nos suicidamos» queriendo decir quizá, aunque no lo recuerdo muy bien, que cuando ya hemos hecho lo que hemos venido a hacer a este mundo ya no deberíamos tener interés alguno en permanecer en él. Y, aunque no lo pensé hace un par de años, una idea así debía estar detrás de mi conciencia cuando el 14 de septiembre del 2016 escribí un post que titulé Placidez total, en el que me rendía ante la serenidad que me proporcionaba el ambiente de un hospital particular en el que, justamente, me habían operado del corazón tres años antes. Una idea de cómo me sentía la comunica bien la siguiente cita: > Como el departamento es grande hay mucho trasiego de pacientes y el paisaje que conforman está entre siempre nuevo y siempre distinto, como las olas en la orilla del mar un día de calma en el que se puede observar sin interrupción los más pequeños detalles, ninguno relevante para nada.

En alguna página de Economía Neoclásica: seducción y verdad, página que ahora no voy a buscar, escribí algo así como que «nadie muere, todos nos suicidamos» queriendo decir quizá, aunque no lo recuerdo muy bien, que cuando ya hemos hecho lo que hemos venido a hacer a este mundo ya no deberíamos tener interés alguno en permanecer en él. Y, aunque no lo pensé hace un par de años, una idea así debía estar detrás de mi conciencia cuando el 14 de septiembre del 2016 escribí un post que titulé Placidez total, en el que me rendía ante la serenidad que me proporcionaba el ambiente de un hospital particular en el que, justamente, me habían operado del corazón tres años antes.
Una idea de cómo me sentía la comunica bien la siguiente cita:
Como el departamento es grande hay mucho trasiego de pacientes y el paisaje que conforman está entre siempre nuevo y siempre distinto, como las olas en la orilla del mar un día de calma en el que se puede observar sin interrupción los más pequeños detalles, ninguno relevante para nada. Pero relevantes o no, lo maravilloso es que la relevancia no está en juego. Lo único que me importaba es que nunca acabará esa placidez que me embargaba.
Y recordé todo esto hace solo un par de días cuando, después de unas vacaciones largas en Israel y el Empordà, volví al hospital a que me inyectaran la vitamina B12 que el médico de cabecera me recetó como algo a tomar una vez al mes para no dejar que se me rebajara el entusiasmo de vivir, se deba este a la presión arterial o a lo que sea. Me había retrasado justamente por las vacaciones y me sentía muy poco en forma y con muy pocas ganas de hacer nada, bien sea escribir, pasear o discutir con amigos. Lo que llevo tiempo escribiendo no me llena, los paseos son cada día más cortos y menos estimulantes muy probablemente por una lumbalgia permanente y las charlas con amigos van perdiendo su fuerza estimulante.
O sea que no debo tener cara de buenos amigos y ante una sensación similar no es de extrañar que volviera a sentir la sensación de alivio que me da el hospital nada más entrar en él. El tono sereno del sonido en general e incluso en la cafetería, la sensación de limpieza del personal médico ya fueran doctores o enfermeras, el color de las paredes de un blanco poco agresivo, las ordenadas direcciones indicativas de los diferentes departamentos, desde dermatología, cardiología u oftalmología por citar solo aquellos a los que acudo más frecuentemente o cualquier otra me retrotraen a la placidez de hace dos años.
Las vacaciones han sido buenas, pero no tanto como solían serlo cuando era joven, o cuando los proyectos estaban en vías de transformarse en obras cerradas y por lo tanto mis ánimos me parecen una manifestación clara de ese «Ya está» que me digo estos días para convencerme de que ya ha terminado mi misión en este mundo fuera esta la que fuera. «¿Es hora de irse?» me pregunto con total tranquilidad. Saco la diminuta botellita de vitamina B12 del bolsillo de mi chaquetón, me paro en la entrada principal, le doy vueltas en las manos y me pregunto para que quiero este chute. Creo que preferiría quedarme en este hospital y esperar la hora leyendo periódicos y viendo la tele sin apoyos artificiales. Pero pienso en mis hijos y su madre, y agarrando con fuerza la caja de vitaminas, me dirijo a la enfermería del hospital de día para hacerme revivir.
¿Cuantos meses pasaré por esta encrucijada?