Soberanía, Verdad y Big-Bang
Las ventajas de no tirar nada o, en todo caso, guardar lo pensado como dispensable en una gran caja de cartón que en años se convierte en varias, es que el contenido de estas cajas nos proporciona el placer de revisar lo que un día nos interesó. Esto es lo que me ha pasado hace unos días con la traducción al inglés en el 2005 de un libro de Karl Schmitt publicado originalmente en 1922, en plena República de Weimar. Lo compré en la Librería Garignani en París, en plena rue de Rivoli , una librería que presume de ser el primer negocio de libros en inglés establecida en el continente.
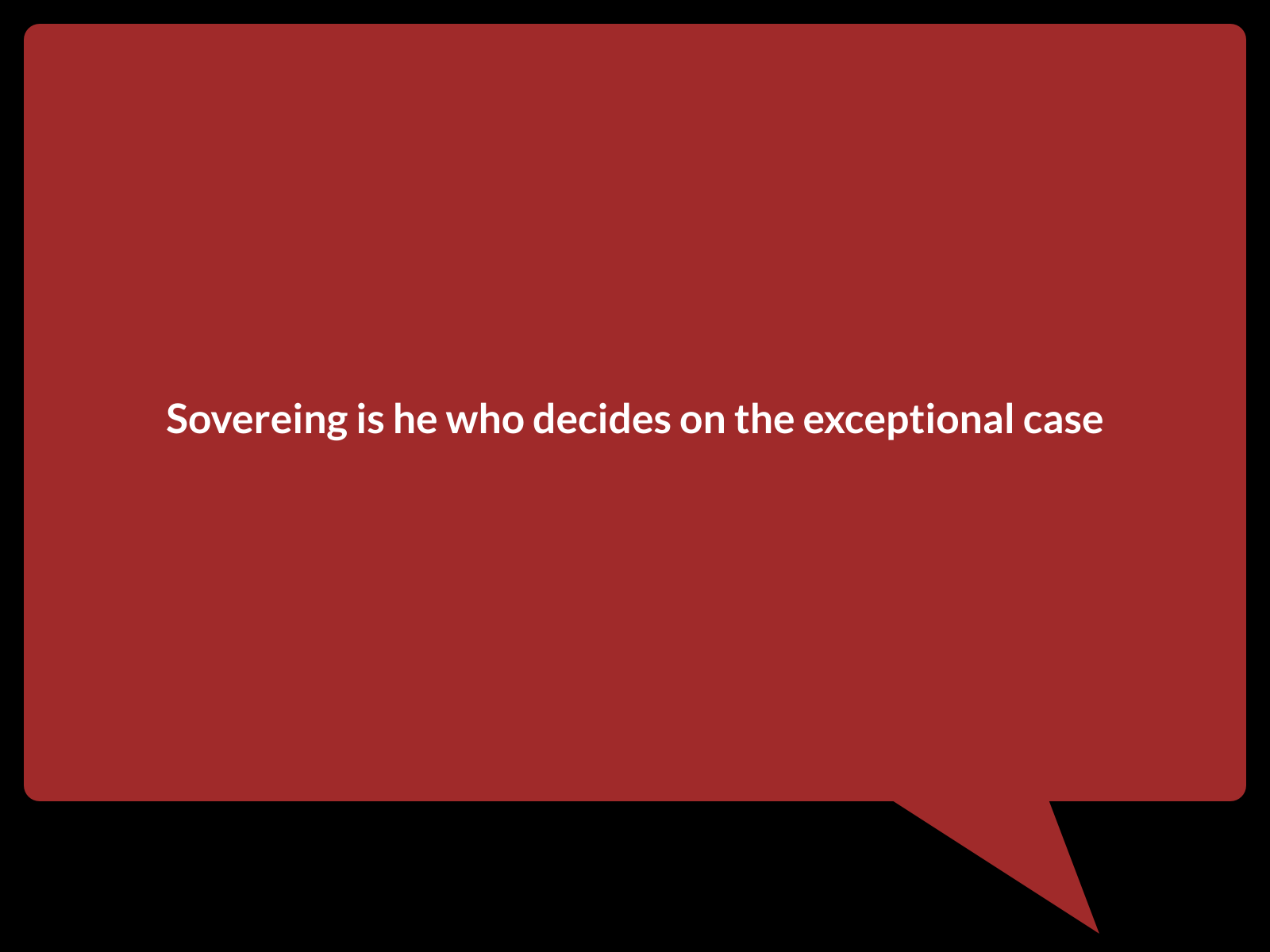
Las ventajas de no tirar nada o, en todo caso, guardar lo pensado como dispensable en una gran caja de cartón que en años se convierte en varias, es que el contenido de estas cajas nos proporciona el placer de revisar lo que un día nos interesó. Esto es lo que me ha pasado hace unos días con la traducción al inglés en el 2005 de un libro de Karl Schmitt publicado originalmente en 1922, en plena República de Weimar. Lo compré en la Librería Garignani en París, en plena rue de Rivoli, una librería que presume de ser el primer negocio de libros en inglés establecida en el continente. El libro que yo adquirí lleva el título de Political Theology y el subtítulo de Four Chapters on the Concept of Soveraignty. Además cuenta con un magnífico prolegómeno de Tracy B. Strong.
Curiosamente siempre me interesó muy mucho el ideario de Karl Schmitt a pesar de que era nazi y de que lo estudiábamos junto con Hans Kelsen quien es el que estaba en el origen de lo que se nos quería enseñar en primero de la carrera de Derecho en la asignatura entonces llamada Derecho Político I. Este extraño sesgo mío me recuerda el verano de ese primer curso de carrera en el que pasé unos días en casa de un amigo que, con el tiempo llegó a una importante posición política y que me enseñó a navegar a vela. El era Kelseniano y yo, quizá por llevar la contraria, Schmittiano.
El que escribe el prolegómeno, Tracy B. Strong, nos plantea inmediatamente la complejidad de la cuestión tratada por ambos especialistas en Derecho Político citando inmediatamente la primera frase del primer capítulo: Sovärenist ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet o, en inglés: Sovereing is he who decides on the exceptional case. Haciendo de glosador improvisado podría decir que, para Schmitt, el soberano es aquel que decide sobre y/o el caso excepcional. Por otro lado para Kelsen la soberanía se debe buscar y encontrar en las leyes ya existentes que conforman una Constitución. La cuestión no es fácil por lo que pienso que este razonamiento de Bertrand Russell escrito en 1910 y anterior a la escritura de los pensadores alemanes, puede aclarar un poco la cuestión discutida desde hace tantos años y que vuelve a la palestra con cierta frecuencia:
«La teoría pragmática de la verdad está inherentemente conectada con la apelación a la fuerza. Si hay alguna verdad no humana que uno pueda conocer, y otro, no, tenemos un criterio \[objetivo\] al margen de los disputantes, un criterio al que poder someter la disputa; de aquí que un planteamiento judicial de las disputas sea al menos teóricamente posible. Pero si, al contrario, la única manera de descubrir cuál de los disputantes lleva razón es esperar y ver quién gana, entonces no hay otro principio que el de la fuerza para decidir el asunto. \[...\] Las esperanzas de la paz internacional, lo mismo que el logro de la paz interior, dependen de la creación de una fuerza efectiva de la opinión pública formada a partir de una estimación de las razones y las sinrazones de las disputas. En este caso, sería erróneo decir que la disputa se decide por la fuerza, si no añadiéramos que la fuerza depende de la justicia. Pero la posibilidad de que se forme una opinión pública de este tipo depende de la posibilidad de un criterio de justicia que es una causa, no un efecto, de los deseos de la comunidad; y ese criterio de justicia parece incompatible con la filosofía pragmatista. Esta filosofía, pues, que empieza con la libertad y la tolerancia, acaba desarrollando, con inherente necesidad, una apelación a la fuerza y al arbitraje de los grandes batallones»
Se trata de un juicio filosófico-político que plantea el relativismo de la verdad propio del Pragmatismo y que no es tan diferente del que podríamos llamar el relativismo de la soberanía. Quien manda, especialmente en ocasiones límite, depende de la fuerza. Para Schmmitt prácticamente todas las cuestiones importantes solo se pueden dirimir por medio de la opinión del que tiene la fuerza en la lucha entre amigo y enemigo. Para Kelsen no hay muchas de estas cuestiones y a medida de que se va elaborando el conjunto de leyes de las que se dota un Pueblo la necesidad de una batalla es cada vez menos obvia.
Por otro lado no es esta opinión epistemológica la única que me hace pensar en la discusión Schmitt-Kelsen. Pensemos en dos teorías alternativas sobre el origen del universo como podrían ser la Big Bang Theory y la Steady State Theory. Podríamos decir que la primera es Schmittiana pues nada se entiende del todo si no hay una energía inicial que hace surgir y desarrollarse el universo (Big Bang) y la segunda podría se denominada Kelseniana puesto que la idea de un comienzo no tiene interés ya que los desarrollos posteriores del universo que vamos descubriendo poco o nada tienen que ver con su comienzo.
Estas dos analogías de la discusión de marras son interesantes pues en ambos casos ocurre que los conceptos que conformaron un día la teoría abandonada ya resultaron y siguen resultando útiles para el desarrollo de la nueva y todavía vigente teoría. Si recordamos esta idea la discusión sobre la soberanía en nuestros días, como pudiera ser el conflicto catalán, debería suavizarse pues deberíamos pensar que, si bien la fuerza puede estar por ahí en el fondo, solo debería servir para desarrollar ideas e instituciones que hagan evolucionar las relaciones políticas.



